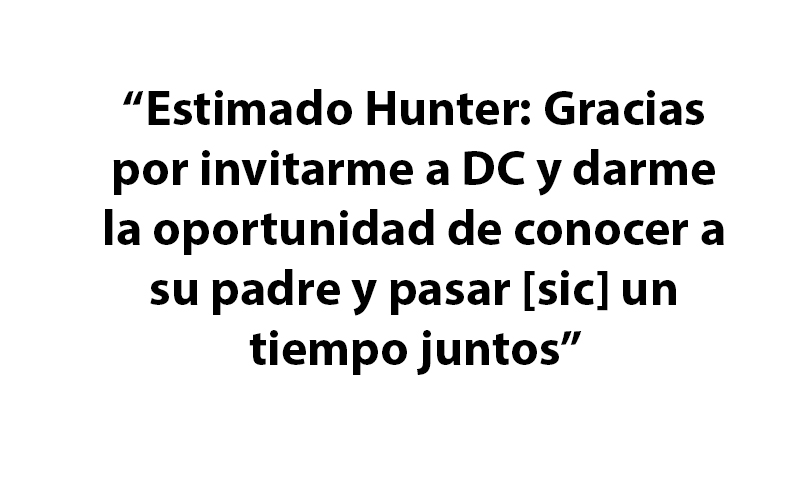Jeffrey A. Tucker
Si obtiene un resultado positivo o se niega a hacerse la prueba en Nueva Zelanda, prepárese para ser enviado a un campo de cuarentena establecido recientemente por el gobierno. Es impactante, sí, pero tenemos un sistema análogo en Estados Unidos. Si el resultado es positivo (que no es lo mismo que estar realmente enfermo), se lo sacará de la escuela o se le prohibirá ingresar a la oficina. Podría perder su trabajo o rechazar la oportunidad de ganar dinero. En muchos lugares del país y del mundo al que viaja hoy, está sujeto a cuarentena a menos que pueda presentar una prueba de Covid limpia, independientemente de las preguntas profundas que aún rodean la precisión de dichas pruebas.
Todas estas políticas que estigmatizan a los enfermos, excluyéndolos de la sociedad, se derivan directamente de un extraño giro en las políticas de Covid. Comenzamos a suponer que muchas o incluso la mayoría de las personas contraerán la enfermedad, pero solo buscamos disminuir el ritmo al que se propaga. Con el tiempo, comenzamos a intentar lo imposible, es decir, detener la propagación por completo. En el transcurso de esto, hemos establecido sistemas que castigan y excluyen a los enfermos, o al menos los relegan a un estado de segunda clase (una letra escarlata C en su pecho, por así decirlo) mientras el resto de nosotros esperamos que el virus desaparezca mediante una vacuna o algún proceso misterioso mediante el cual el error se retira.
¿Qué está pasando realmente aquí? Es resucitar lo que equivale a un ethos premoderno de cómo la sociedad se enfrenta a la presencia de enfermedades infecciosas. No está claro si esto es por accidente o no. Que de hecho esté sucediendo es indiscutible. Nos lanzamos a trompicones hacia un nuevo sistema de castas, creado en nombre de la mitigación de enfermedades.
Toda sociedad premoderna asignó a algún grupo la tarea de soportar la carga de nuevos patógenos. Por lo general, la designación de inmundo se asignaba según la raza, el idioma, la religión o la clase. No había movilidad fuera de esta casta. Eran los sucios, los enfermos, los intocables. Dependiendo del tiempo y el lugar, fueron segregados geográficamente y la designación siguió de generación en generación. Este sistema a veces estaba codificado en la religión o la ley; más comúnmente, este sistema de castas se convirtió en una convención social.
En el mundo antiguo, la carga de la enfermedad se asignaba a las personas que no nacían como “libres”; es decir, como parte de la clase a la que se le permite participar en los asuntos públicos. La carga fue soportada por los trabajadores, comerciantes y esclavos que en su mayoría vivían lejos de la ciudad, a menos que los ricos huyeran de las ciudades durante una pandemia. Luego, los pobres sufrieron mientras los señores feudales se fueron a sus mansiones en el país durante el tiempo que duraron, forzando la carga de quemar el virus sobre otros. Desde una perspectiva biológica, sirvieron para funcionar como sacos de arena para mantener a los habitantes de la ciudad libres de enfermedades. Los patógenos eran algo que debían ser transportados y absorbidos por ellos y no por nosotros. Se invitó a las élites a menospreciarlos, a pesar de que eran estas personas, las castas inferiores, quienes operaban como los benefactores biológicos de todos los demás.
En la enseñanza religiosa, las clases designadas como enfermas e inmundas también se consideraban impuras e impuras , y se invitaba a todos a creer que su enfermedad se debía al pecado, por lo que es correcto que los excluyamos de los lugares y oficios santos. Leemos en Levítico 21:16 que Dios ordenó que “Cualquiera que sea de tu simiente por sus generaciones que tenga alguna imperfección, no se acerque para ofrecer el pan de su Dios. Porque cualquiera que sea que tenga una imperfección, no se acercará: un ciego, o un cojo, o el que tenga la nariz chata, o cualquier cosa superflua, o un hombre que tenga los pies quebrados, o las manos quebradas, o la espalda encorvada, o un enano, o que tenga una imperfección en el ojo, o tenga escorbuto, o tenga costras, o tenga las piedras quebradas “.
Cuando Jesús vino a sanar a los enfermos y a los leprosos en particular, no fue solo un milagro impresionante en sí mismo; también fue una especie de revolución social y política. Sus poderes para curar libremente movían a las personas de una casta a otra simplemente eliminando el estigma de la enfermedad. Fue un acto que impartió movilidad social en una sociedad que estaba muy feliz de poder prescindir. San Marcos 1:40 registra no sólo un acto médico, sino también social: “Y Jesús, teniendo compasión, extendió la mano y le tocó, y le dijo: Quiero; sé limpio. Y tan pronto como hubo hablado, inmediatamente la lepra se apartó de él, y quedó limpio ”. Y por hacer eso, Jesús fue expulsado: “ya no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que estaba afuera en lugares desiertos”.
(Esta es también la razón por la que el trabajo de la Madre Teresa en los suburbios de Calcuta fue tan polémico desde el punto de vista político. Ella buscaba cuidar y curar a los inmundos como si fueran tan merecedores de salud como todos los demás).
No fue hasta principios del siglo XX que comprendimos la brutal intuición científica detrás de estos crueles sistemas. Todo se reduce a la necesidad de que el sistema inmunológico humano se adapte a nuevos patógenos (ha habido y siempre habrá nuevos patógenos). Algunas personas o la mayoría de las personas tienen que correr el riesgo de enfermarse y adquirir inmunidad para hacer que un virus pase del estado de epidemia o pandemia a convertirse en endémico; es decir, predeciblemente manejable. Cuando el patógeno llega a la clase dominante, se vuelve menos mortal. Las clases más bajas de este sistema operan como las amígdalas o los riñones del cuerpo humano: asumen la enfermedad para proteger el resto del cuerpo y finalmente para expulsarlo.
La humanidad construyó estos sistemas de castas de enfermedades para toda la historia registrada hasta hace muy poco. La esclavitud en los Estados Unidos sirvió en parte para ese propósito: dejar que quienes hacen el trabajo también soporten la carga de la enfermedad para que la clase dominante de propietarios de esclavos pueda permanecer limpia y sana. El doloroso libro de Marli F. Weiner Sex, Sickness, and Slavery: Illness in the Antebellum South explica cómo los esclavos, debido a la falta de atención médica y a condiciones de vida menos sanitarias, soportaron la carga de la enfermedad mucho más que los blancos, que a su vez invitó a los defensores de la esclavitud a postular diferencias biológicas intratables que hacían de la esclavitud un estado natural de la humanidad. La salud pertenecía a las élites: ¡obsérvala con tus propios ojos! La enfermedad es para ellos y no para nosotros.
El gran cambio de estructuras políticas y económicas antiguas a estructuras más modernas no fue solo sobre los derechos de propiedad, las libertades comerciales y la participación de oleadas de personas cada vez mayores en la vida pública. También hubo un trato epidemiológico implícito al que acordamos, lo que Sunetra Gupta describe como un contrato social endógeno. Acordamos que ya no designaríamos a un grupo como inmundo y los obligaríamos a soportar la carga de la inmunidad colectiva para que las élites no tuvieran que hacerlo. Las ideas de libertad igual, dignidad universal y derechos humanos también vinieron con una promesa de salud pública: ya no consideraremos a un pueblo como forraje en una guerra biológica. Todos participaremos en la construcción de resistencia a las enfermedades.
Martin Kulldorff habla de la necesidad de un sistema de protección centrado en la edad. Cuando llega el nuevo patógeno, protegemos a los vulnerables con sistemas inmunológicos débiles mientras pedimos al resto de la sociedad (los menos vulnerables) que desarrollen inmunidad hasta el punto en que el patógeno se vuelva endémico. Piense en lo que implica esa categoría de edad sobre el orden social. Todas las personas envejecen, independientemente de su raza, idioma, posición social o profesión. Por tanto, a todos se les permite entrar en la categoría de los protegidos. Usamos la inteligencia, la compasión y los altos ideales para proteger a quienes más lo necesitan y durante el menor tiempo posible.
A estas alturas ya puedes adivinar la tesis de esta reflexión. Los encierros nos han revertido en el tiempo desde un sistema de igualdad, libertad e inteligencia y nos han sumergido nuevamente en un sistema feudal de castas. La clase dominante designó a las clases trabajadoras y a los pobres como los grupos que necesitarían salir, trabajar en las fábricas, almacenes, campos y plantas de empaque, y entregar nuestros víveres y suministros en la puerta de nuestra casa. A estas personas las llamamos “esenciales”, pero lo que realmente queríamos decir es que construirán inmunidad para nosotros mientras esperamos en nuestros apartamentos y se escondan de la enfermedad hasta que la tasa de infección disminuya y sea seguro para nosotros salir.
Como un homenaje a los nuevos inmundos, y en consideración a las cosas buenas que están haciendo por nosotros, pretendemos participar en su difícil situación mediante actuaciones superficiales de mitigación de enfermedades. Nos vestiremos bien. Evitaremos la juerga. Y usaremos una máscara en público. Muy convenientemente para la clase profesional, estas pequeñas actuaciones también son consistentes con la motivación subyacente de mantenerse alejado del error y dejar que otros luchen por ganar inmunidad.
Los pobres y la clase trabajadora son los nuevos impuros, mientras que la clase profesional disfruta del lujo de esperar a que pase la pandemia, interactuando solo con computadoras portátiles libres de enfermedades. La llamada Zoom es el equivalente del siglo XXI a la finca señorial en la colina, una forma de interactuar con los demás evitando el virus al que necesariamente deben estar expuestas las personas que mantienen fluyendo los bienes y servicios. Estas actitudes y comportamientos son elitistas y, en última instancia, egoístas, incluso viciosos.
En cuanto a la protección basada en la edad, nuestros líderes lograron lo contrario. Primero, obligaron a los pacientes de Covid-19 a ingresar a centros de atención a largo plazo, lo que provocó que el patógeno se propagara donde era menos bienvenido y más peligroso, y, segundo, prolongaron el período de aislamiento de los sobrevivientes al retrasar el inicio de la inmunidad colectiva en al resto de la población, sembrando la soledad y la desesperación entre los ancianos.
Los bloqueos son lo peor de todos los mundos desde la perspectiva de la salud pública. Más que eso, los encierros representan un repudio del contrato social que hicimos hace mucho tiempo para hacer frente a las enfermedades infecciosas. Trabajamos durante siglos para rechazar la idea de que a algún grupo, alguna casta, se le debería asignar permanentemente el papel de enfermarse para que el resto de nosotros podamos persistir en un estado inmunológicamente virginal. Abolimos los sistemas que afianzaron tal brutalidad. Decidimos que esto es radicalmente incompatible con todos los valores cívicos que construyeron el mundo moderno.
Al restablecer las antiguas formas de exclusión, la asignación o elusión de enfermedades basadas en la clase y el estigma social de los enfermos, los encierros han creado una asombrosa catástrofe premoderna.
La Declaración de Great Barrington es más que una simple declaración de biología celular y salud pública. También es un recordatorio de un trato que la modernidad hizo con las enfermedades infecciosas: a pesar de su presencia, tendremos derechos, tendremos libertades, tendremos movilidad social universal, incluiremos, no excluiremos, y todos participaremos en la realización de la un mundo seguro para los más vulnerables entre nosotros, independientemente de las condiciones arbitrarias de raza, idioma, tribu o clase.